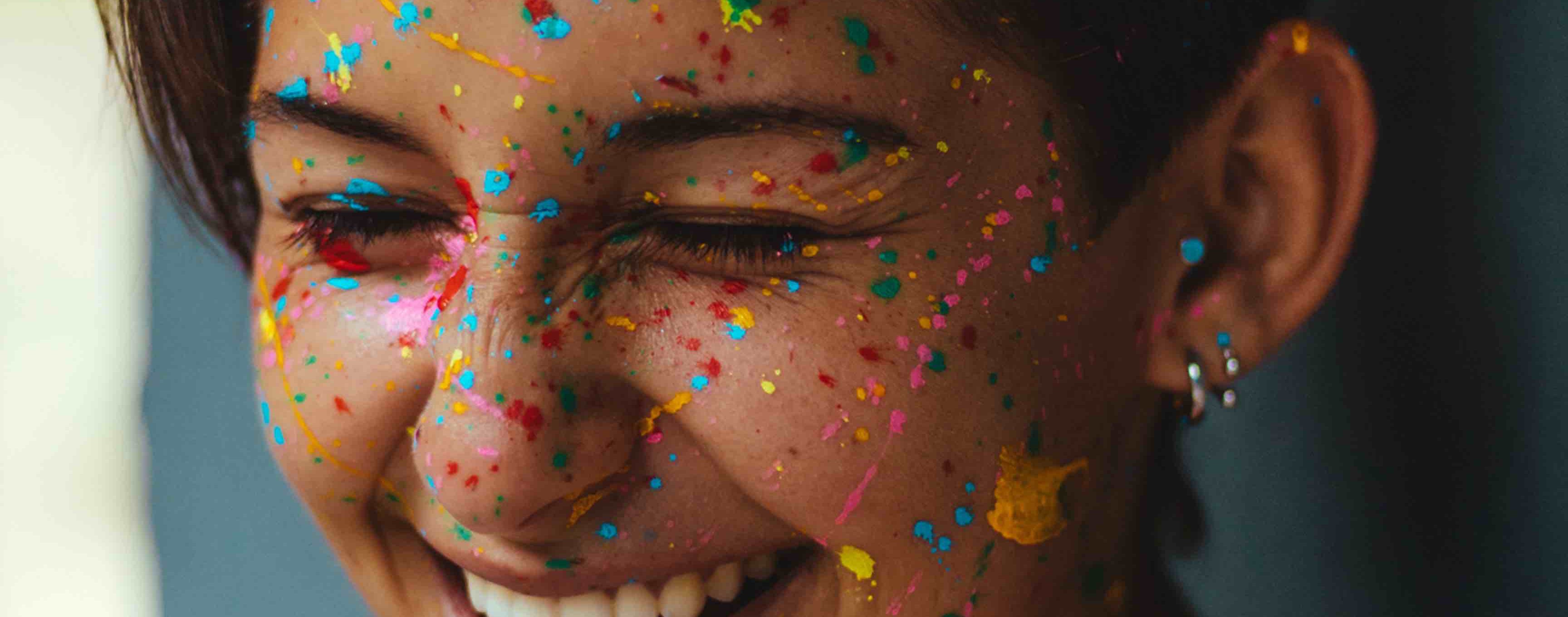Hoy me gustaría dedicar unas líneas a una persona anónima. A alguien cualquiera de cualquier ciudad. A alguien que bien podría llamarse Elena, Cristina, Pedro o Juan. Es indistinto. Pues lo que me importa es que está dirigido a alguien que sufre y que está desorientado. Pero no nos demoremos más, vayamos a su historia, porque ese alguien, hoy, es el protagonista.
—
Esa persona nació en una familia ajustada que convivió con el Un, dos, tres y el Barrio Sésamo. Tuvo un padre quizá no muy afectivo pero siempre presente. Una madre que cálidamente cubrió cada una de sus necesidades. Su infancia transcurrió feliz, sintiéndose querida y protegida. Amparada y resguardada. Las visitas a los abuelos que le consentían; las peleas y los juegos con los hermanos; la Navidad y la espera anhelante de los Reyes; las vacaciones de verano cuando la canícula quemaba los verdes prados y obligaba a la holganza y se aventuraba con sus amigos por parajes inhóspitos, sí, esos estíos de su infancia, tan queridos, tan luminosos; el colegio y el olor a las pinturas recién compradas, el forro de los libros, los recreos llenos de energía infantil desaforada… Y todo ello fueron sus raíces, aquello que gestó su identidad, con sus luces y con sus sombras.
Esa persona creció y llegó a la adolescencia. Una persona con su propia personalidad, con los múltiples matices que componen ésta. Una persona con su sistema de valores, sus metas, sus proyectos, sus miedos, sus ilusiones… Una persona como cualquier otra de cualquier otra ciudad que está iniciándose a la vida.
Y de repente, en plena pubertad, descubre a otra persona. Una persona que le resulta hermosa, neta y plenamente hermosa. Esa otra persona le despierta sensaciones. Su mente está sobre excitada y sólo piensa en su cabello, en su piel, en su voz. Su cuerpo tiene reacciones que no termina de comprender, pero que se asocian a la imagen divina de la otra persona. Sólo piensa en esa otra persona, en verla, en escucharla, en robarle un tímido beso. Todo su yo gira en un cosquilleo constante alrededor del ser amado. Simple e inesperadamente ha sucedido algo universal, mágico y deseable: se ha enamorado, se ha topado con el amor.
Pero repentinamente, empieza a sentir desasosiego, vergüenza, culpa. Se obliga a sí misma a anular sus sentimientos. Se siente indigna y confusa. Y termina por expulsar de sí todo aquello tan bello que estaba sintiendo. Y era bello porque lo que sentía, le hacía sentir vivo. Era bello porque lo que sentía implicaba cuidar y proteger a otro ser. Pero decide repudiar esos sentimientos y se martiriza por sentirlos. Esa persona sigue creciendo y convierte su mundo afectivo y sexual en un desierto baldío pues está convencido de que amar y desear es algo turbio, es algo indeseable, es algo abyecto.
Y esa persona llega a la vida adulta. Y de nuevo, súbitamente, aparece alguien, alguien que llena de luminosidad su existencia. Que le conmueve profundamente. Alguien cuya felicidad es su propia dicha y cuyas lágrimas son su propio pesar. Alguien que prevalece en sus prioridades. Alguien a quien desea besar, sobre quien quiere reclinar la cabeza cansada, a quien desea agarrar de la mano mientras caminan vespertinamente por el Retiro, a quien quiere proteger de todo mal, a quien quiere exhibir ante el mundo entero porque el orgullo se expande en sus entrañas, con quien proyectar viajes, veladas mágicas… quién sabe, alguien a quien quizá pueda convertir en su familia, en su hogar y envejecer juntos. De alguna manera, siente que ese alguien le hace mejor persona, más sabia, más noble, más altruista y más generosa.
Y entonces se despierta un día. Y viene el pánico. No, el otro no ha muerto; no, el otro no le ha dejado. Simplemente siente asco de sus sentimientos. No, lo que siente no es odio ni rencor ni rabia ni envidia (todas esas emociones feas que originan tanto mal). Lo que siente es amor (sí, ese sentimiento que eleva a la Humanidad). Y sin embargo, siente asco de eso. Lo reprime, lo pisotea, lo aparta, lo extermina. Y decide soportar la amargura de su soledad y alejar al otro, jamás volverá el tono de su voz, el olor de su cuerpo, la caricia de sus manos tiernas. Decide que flagelar su afectividad y sus sentidos, será su dirección vital…. Decide apartarse de esa necesidad humana de ser amado y amar, de la necesidad humana de pertenencia, vinculación y apego. Decide voluntariamente apagarse lenta y sinuosamente.
Pongamos que esta tortura, esta insensatez, este martirio proviene de un hecho. Un sólo hecho. Pongamos que todo se gestó porque a quien amaba poseía la misma anatomía que él. Todo esto sólo porque el otro pertenecía al mismo género. No hay diferencia alguna en la forma de sentir de cualquier otra persona de cualquier ciudad. Pero decidió que eso era malo. Le convencieron para creer que eso era malo.
—
Esta historia anónima bien podría responder a la vida de muchas personas. He tenido la fortuna (por el feliz desenlace) y el pesar (por el sufrimiento innecesario que he observado) de acompañar en mi consulta/hogar a personas con dificultades para asumir su orientación sexual. Escindidas de su sexualidad, de su afectividad, de sus emociones, de sus necesidades e incluso de su familia y amigos. Personas que vivían de forma parcial e incompleta. Acompañarles en ese proceso de aceptación de su intimidad, de su hermosa e incuestionable intimidad, ha sido para mí un honor que tantas veces me ha hecho sentir feliz. Porque ver a un ser humano que vive con plenitud, sin miedos, sin tormentos, sin dudas, es algo grande.
Todo empieza con confusión, negación, miedo, rechazo. Luego deciden vivirlo, pero a medias. Y por ello dividen los entornos: el entorno que comparte su orientación sexual y el entorno de crianza. Y ahí sobreviene el sobreesfuerzo, el agotamiento, la tensión de mantener inconexos ambos mundos. No puede ser espontáneo y natural, porque si le pillan en un renuncio, le descubrirán y siente cómo su mundo, su frágil e inestable seguridad, se resquebraja bajo sus pies. Miedo al rechazo, a dañar a su familia, a ser estigmatizado, a ser despedido del trabajo, a ser acosado o agredido.
Y un día esa persona se levanta y se pregunta, ¿he de restringir mi vida?. Y entonces, ese día, empieza el salto a… la LIBERTAD. Y otro día, uno se descubre sonriendo a alguien y compartiendo un suculento desayuno embargado de una entrañable e intimista sensación. Y sí, ese alguien, comparte la misma anatomía. Ya ve usted la gravedad. Siente la misma ternura que cualquier persona de cualquier ciudad al untar la linda naricilla del ser amado de nata. Y uno se pregunta qué puede haber de aberrante en algo así. Y la respuesta surge en forma de grito, que estalla como fuegos de artificio en el pecho, exultante y contundente: NADA.
Uno no debiera disociarse de sí mismo. Si no se encuentra la fuerza para lograrlo, un psicólogo puede ayudarte. Y JAMÁS, JAMÁS, JAMÁS aceptes que un profesional de la salud te diga que eso es una enfermedad. Si eso sucediera, puedes denunciar. Aquí quedo, como siempre, a vuestra disposición. Feliz Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Paz.